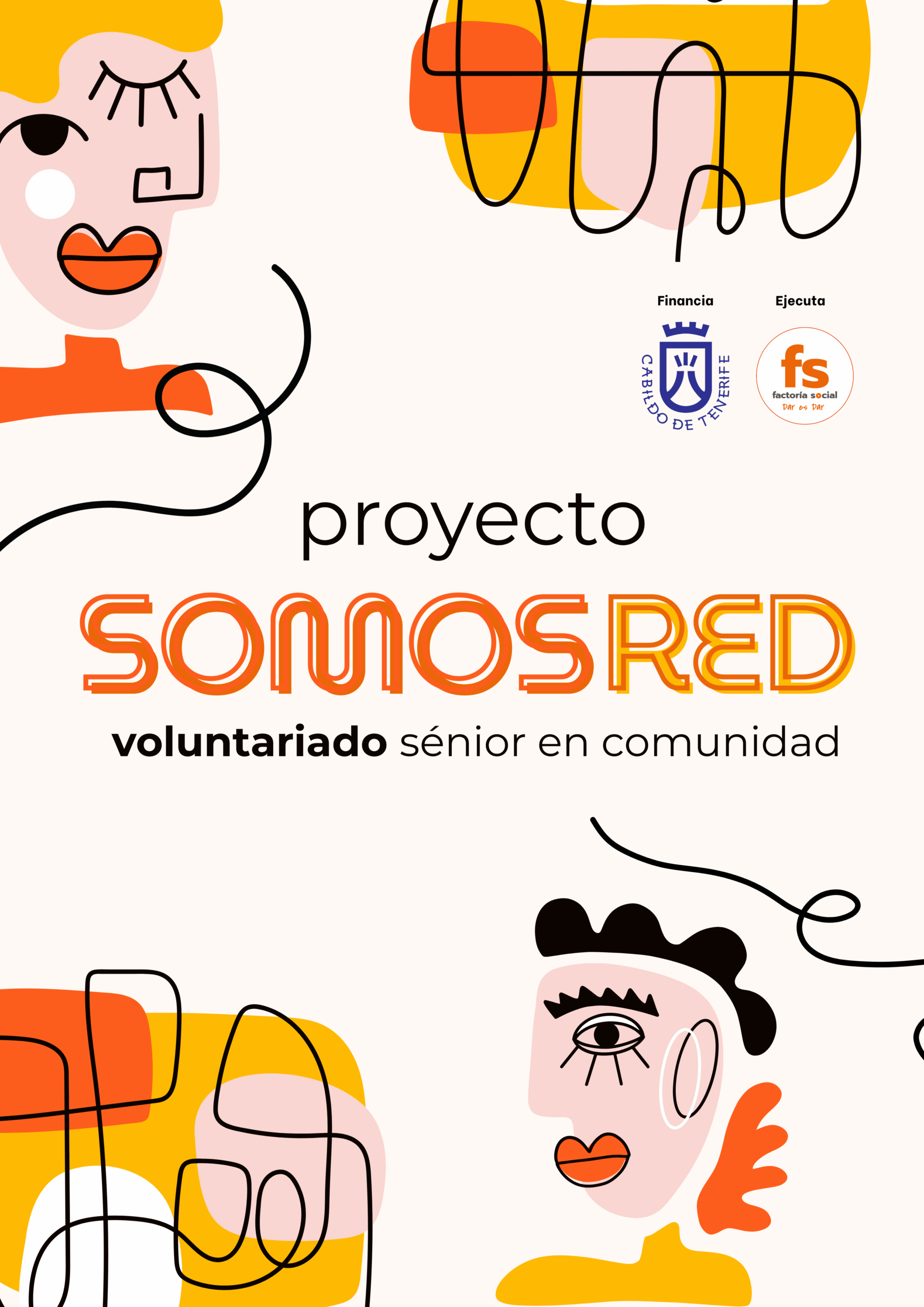Artículo de opinión – Septiembre 2025
Mª Begoña León Llanos Directora de Factoría Social
Las entidades sociales que trabajamos con personas desempleadas llevamos años desarrollando proyectos de activación, orientación y formación para el empleo con un enfoque inclusivo, respetuoso y comprometido. Lo hacemos desde la cercanía, la escucha activa y el acompañamiento integral. Y, en muchos casos, los resultados son transformadores: personas que vuelven a confiar, que descubren sus capacidades, que recuperan su autonomía y acceden a un empleo digno.
Pero no siempre es así.
Cada vez con más frecuencia, nos encontramos ante una realidad que nos interpela profundamente: ¿qué ocurre cuando las personas no quieren participar, no se presentan o rechazan sistemáticamente las oportunidades que se les ofrecen?
En el marco de un proyecto Experimental cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo, la entidad que dirijo ha recibido la derivación de 1.273 personas. El objetivo: acompañarlas en su proceso de mejora de empleabilidad e inserción laboral. Sin embargo, los resultados invitan a una reflexión seria:
-
Solo 69 personas se han incorporado a las acciones, y de ellas, 23 fueron captadas directamente por la entidad.
-
200 personas fueron derivadas a proyectos en los que no podían participar por no cumplir con los requisitos.
-
72 quedaron en lista de reserva o no fueron seleccionadas.
-
3 no pudieron incorporarse por motivos familiares.
Pero lo realmente preocupante es el volumen de personas que, teniendo la posibilidad real de participar, han optado por no hacerlo:
-
557 personas no se localizaron o no mostraron interés.
-
191 no acudieron a su cita programada y no ha sido posible volver a contactar con ellas.
-
59 manifestaron no estar disponibles para trabajar.
-
84, pese a mostrar predisposición inicial, desistieron enviando un mensaje de texto o respondiendo telefónicamente que no continuarían.
-
38 personas rechazaron directamente la acción, firmando su renuncia.
Estos datos, que suponen más del 70% del total de personas derivadas, reflejan una tendencia que va más allá de las dificultades estructurales o personales. Nos enfrentamos a la inactividad voluntaria como respuesta sistemática a la intervención pública.
Desde el ámbito social no podemos —ni debemos— obligar a nadie a participar. No trabajamos desde la imposición, sino desde la construcción de vínculos y motivaciones.
Sin embargo, nos encontramos en una encrucijada: por un lado, se nos pide que activemos, que acompañemos, que generemos impacto; pero por otro, no contamos con mecanismos para actuar ante la falta de compromiso de una parte de las personas derivadas.
Detrás de cada llamada no atendida, de cada cita a la que nadie acude, hay una trabajadora o un trabajador que ha dedicado tiempo, energía y voluntad. Insistimos, buscamos, esperamos, reformulamos… y muchas veces lo que recibimos a cambio es indiferencia, evasivas o, directamente, desprecio.
Esta interacción repetida con la inacción voluntaria tiene un coste alto. No solo supone un desperdicio de recursos públicos —tiempo, personal, estructura—, sino que deja una huella emocional en quienes sostenemos estos proyectos. La frustración acumulada, el desgaste psicológico y la sensación de estar atrapadas en un bucle improductivo impactan directamente en la motivación de los equipos. Porque intentar activar a quien ha decidido no moverse no solo consume presupuesto: también nos consume a nosotras y nosotros.
Y mientras tanto, esas personas siguen dentro del sistema, recibiendo prestaciones, ayudas o protección administrativa. Todo ello sin implicarse, sin acudir, sin participar, y en algunos casos incluso desarrollando actividades en la economía sumergida.
Nos preguntamos entonces:
¿Dónde está el equilibrio entre el derecho y la responsabilidad?
¿Qué mensaje estamos lanzando como sociedad cuando permitimos que la inacción tenga más garantías que la participación activa?
Esta no es una crítica a las personas en situación de vulnerabilidad. Sabemos que muchas enfrentan barreras reales y complejas. Esta es una llamada de atención institucional sobre una parte del sistema que está fallando: aquella que no diferencia entre quien no puede… y quien no quiere.
Si queremos que las políticas activas de empleo sean efectivas, necesitamos avanzar hacia un modelo en el que el compromiso sea mutuo. Donde todas las partes —administraciones, entidades y ciudadanía— asuman su parte de responsabilidad. Donde no solo existan recursos, sino también consecuencias, coherencia y corresponsabilidad.
Nosotras seguiremos trabajando con convicción y entrega.
Pero también necesitamos herramientas, respaldo institucional y un marco normativo que nos permita actuar cuando el bloqueo no está en la exclusión, sino en la falta de voluntad.
Porque el empleo es un derecho, sí. Pero también una responsabilidad compartida.